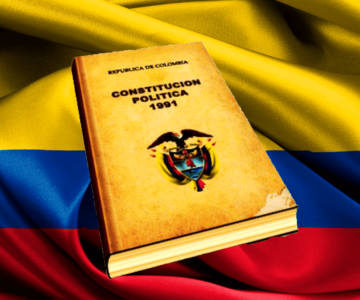
La Constitución y la Constituyente
Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo…

Pobreza energética
Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del…

En la cuerda floja
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en el problema. Por: AMYLKAR D. ACOSTA* Air-e fue intervenida en…

Cinco pactos por el gas
Ahora que la largamente anunciada escasez de gas natural es una realidad y las importaciones del hidrocarburo siguen aumentando, nos asomamos a la certeza de que las tarifas…

Conciliación y reconciliación
El presidente Petro arrió la bandera de la Consulta popular, para enarbolar ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la que va a suscitar igual o mayor…

A propósito del embeleco de importar gas de Venezuela
Importar gas desde Venezuela no es algo que se parezca a soplar y hacer botellas. Esta noticia, que ha dado lugar a tanto alboroto, no pasa de ser…

A propósito del informe de reservas de la ANH
La perspectiva en materia de hidrocarburos es sombría y demanda una pronta rectificación de la política de marchitamiento prematuro de los mismos, como no lo ha hecho ningún…

El Caribe: despensa minero energética del país
Se suele hablar de la Transición Energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición. Por: AMYLKAR D. ACOSTA* La primera transición tuvo lugar…

Sin transmisión no hay transición
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentra en máximo grado de estrés debido a la estrechez de la Oferta de Energía Firme (OEF), a causa del atraso en…

El sector eléctrico, bajo ataque
Colombia debe apostar decididamente por la energía firme, sin abandonar el avance ordenado hacia las fuentes renovables. Por: JUAN ESPINAL* El pasado 15 de mayo se llevó a…
